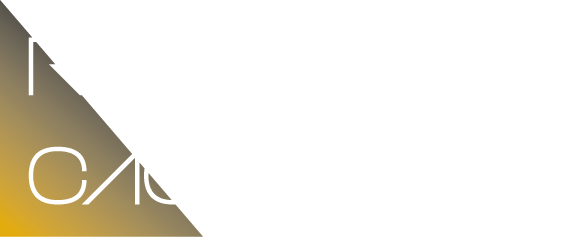¿Recuerdas cuando juraste el Código Hipocrático? ¿Reflexionaste alguna vez sobre él en el silencio de tu alcoba? Tenemos la profesión más hermosa a la que puede optar un ser humano: servir a los demás. Realmente, servir a los demás lo hacemos casi todos, desde el ama de casa que entrega su vida a la familia hasta el barrendero que limpia la basura de nuestras calles, pasando por el policía que cuida de nuestra seguridad o el sacerdote que vela por las almas de los descarriados; pero en tu caso, sirves al ser enfermo, disminuido en su integridad corporal o mental, que cuando cruza el umbral de la puerta de tu despacho, pone su vida en tus manos, te entrega el mando de su salud y su bienestar, se entrega a ti, resignado ante el diagnóstico y dispuesto a obedecer tus instrucciones terapéuticas. Nadie tiene más poder en las manos que tú cuando un semejante deposita toda su confianza en ti. Esto obliga a saber servir con la mayor grandeza de espíritu. Dice un proverbio árabe que la humildad es un hilo con el que se encadena la gloria. Quizá estarás pensando: “Si yo te contara la fauna que tengo que atender”.  Ya sé que Blaise Pascal (1623-1662) decía que cuanto más hablaba con los hombres, más admiraba a su perro. En tu caso, ese ser enfermo -banal o grave- que llega a ti, lleva puesto el impermeable del miedo, debajo del cual todo es desnudez. Y tienes que saber tratar con ternura el rubor de un alma desnuda que, la primera vez, sin conocerte de nada, sin saber quién eres, se ve obligada a vaciar el baúl de su propia historia, de sus secretos, sus miserias, sus incoherencias… porque los médicos nunca pedimos a nuestros pacientes que nos cuenten sus éxitos; siempre buscamos fracasos, meteduras de pata, accidentes y percances, esas torpezas que a veces conducen a la enfermedad voluntaria, casual, o relacionada con algo que nos ilumine para saber dónde comienza el problema que tenemos que resolver. Ellos esperan de ti un espíritu amplio y generoso. Cuando te cuelgas el estetoscopio y entras en escena, eres un actor al que no se le permite exteriorizar sus propios sentimientos o aflicciones. Estás ejerciendo. Eres el médico (para unos, todopoderoso; para otros, un funcionario a sueldo). Tienes un papel que desempeñar; es el guión de la obra de tu profesión. Ese papel requiere presencia, hábito, ornamento, talento, profesionalidad, arte, honestidad, psicología y corazón (a veces, también tripas). El saber escenificar esta representación es lo que diferencia a unos médicos de otros. Hoy día, el acceso al conocimiento es común para todos; la tecnología se compra; cualquier prueba sofisticada es adquirible; la intervención más arriesgada puede asumirse y realizarse en equipo; el mundo es una gran aldea en la que cualquier medicamento está al alcance de quien lo requiera. Disponemos de casi todo (cuando hay recursos). Lo único que nos diferencia está en nosotros mismos. Decía Henri Frédéric Amiel (1821-1881) que “el hombre se eleva por la inteligencia, pero no es hombre más que por el corazón”. Nos diferenciamos unos de otros cuando somos sinceros con nuestros pacientes, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando no hablamos mal de nuestros colegas, cuando no calumniamos ni difamamos, cuando no despreciamos lo que hacen otros, cuando somos comprensivos y tolerantes, cuando no hacemos ostentación de lo que no somos, cuando no confundimos a nuestros enfermos con informaciones indocumentadas, cuando no pretendemos ocultar nuestra ignorancia tras la grandilocuencia de palabras vacías o extrañas carentes de significado real. Decía François de la Rochefoucauld (1613-1680) que “los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance”. Para Jean-Baptiste Say (1767-1832) “una de las mayores pruebas de mediocridad es no reconocer la superioridad de los demás”. Cuando tengas que afrontar un problema complejo que no puedes resolver por ti mismo, recuerda que siempre hay alguien que sabe más que tú, que seguramente puede hacerlo, y cuya ayuda te honrará y te dará crédito ante tus pacientes. Sé siempre agradecido y respetuoso con tus colegas. El mundo da muchas vueltas y nadie sabe cuál será la última. Sé cauto y discreto con el lenguaje. No olvides lo que decía Rufo Quinto Curcio: “los ríos más profundos son siempre los más silenciosos”; o echa una ojeada a las máximas de Voltaire (1694-1778): “una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento”. La verdad es sencilla y la ternura atenúa el dolor cuando tienes que dar una mala noticia, un diagnóstico aterrador, un pronóstico infausto, un resultado quirúrgico trágico. “Hay gente que cree que todo cuanto se hace poniendo cara seria es razonable”, decía George C. Lichtenberg (1742-1799); a lo que Montesquieu (1689-1755) añadía: “la gravedad es el escudo de los tontos”.
Ya sé que Blaise Pascal (1623-1662) decía que cuanto más hablaba con los hombres, más admiraba a su perro. En tu caso, ese ser enfermo -banal o grave- que llega a ti, lleva puesto el impermeable del miedo, debajo del cual todo es desnudez. Y tienes que saber tratar con ternura el rubor de un alma desnuda que, la primera vez, sin conocerte de nada, sin saber quién eres, se ve obligada a vaciar el baúl de su propia historia, de sus secretos, sus miserias, sus incoherencias… porque los médicos nunca pedimos a nuestros pacientes que nos cuenten sus éxitos; siempre buscamos fracasos, meteduras de pata, accidentes y percances, esas torpezas que a veces conducen a la enfermedad voluntaria, casual, o relacionada con algo que nos ilumine para saber dónde comienza el problema que tenemos que resolver. Ellos esperan de ti un espíritu amplio y generoso. Cuando te cuelgas el estetoscopio y entras en escena, eres un actor al que no se le permite exteriorizar sus propios sentimientos o aflicciones. Estás ejerciendo. Eres el médico (para unos, todopoderoso; para otros, un funcionario a sueldo). Tienes un papel que desempeñar; es el guión de la obra de tu profesión. Ese papel requiere presencia, hábito, ornamento, talento, profesionalidad, arte, honestidad, psicología y corazón (a veces, también tripas). El saber escenificar esta representación es lo que diferencia a unos médicos de otros. Hoy día, el acceso al conocimiento es común para todos; la tecnología se compra; cualquier prueba sofisticada es adquirible; la intervención más arriesgada puede asumirse y realizarse en equipo; el mundo es una gran aldea en la que cualquier medicamento está al alcance de quien lo requiera. Disponemos de casi todo (cuando hay recursos). Lo único que nos diferencia está en nosotros mismos. Decía Henri Frédéric Amiel (1821-1881) que “el hombre se eleva por la inteligencia, pero no es hombre más que por el corazón”. Nos diferenciamos unos de otros cuando somos sinceros con nuestros pacientes, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando no hablamos mal de nuestros colegas, cuando no calumniamos ni difamamos, cuando no despreciamos lo que hacen otros, cuando somos comprensivos y tolerantes, cuando no hacemos ostentación de lo que no somos, cuando no confundimos a nuestros enfermos con informaciones indocumentadas, cuando no pretendemos ocultar nuestra ignorancia tras la grandilocuencia de palabras vacías o extrañas carentes de significado real. Decía François de la Rochefoucauld (1613-1680) que “los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance”. Para Jean-Baptiste Say (1767-1832) “una de las mayores pruebas de mediocridad es no reconocer la superioridad de los demás”. Cuando tengas que afrontar un problema complejo que no puedes resolver por ti mismo, recuerda que siempre hay alguien que sabe más que tú, que seguramente puede hacerlo, y cuya ayuda te honrará y te dará crédito ante tus pacientes. Sé siempre agradecido y respetuoso con tus colegas. El mundo da muchas vueltas y nadie sabe cuál será la última. Sé cauto y discreto con el lenguaje. No olvides lo que decía Rufo Quinto Curcio: “los ríos más profundos son siempre los más silenciosos”; o echa una ojeada a las máximas de Voltaire (1694-1778): “una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento”. La verdad es sencilla y la ternura atenúa el dolor cuando tienes que dar una mala noticia, un diagnóstico aterrador, un pronóstico infausto, un resultado quirúrgico trágico. “Hay gente que cree que todo cuanto se hace poniendo cara seria es razonable”, decía George C. Lichtenberg (1742-1799); a lo que Montesquieu (1689-1755) añadía: “la gravedad es el escudo de los tontos”.
Esfuérzate siempre por aprender. Nunca te conformes con lo que sabes. Nuestra profesión es una imperfección sublime en evolución permanente. Quien se detiene se muere. Quien renuncia al aprendizaje constante se convierte en el peor enemigo de la medicina y de los enfermos. Decía Confucio (551-479 a.C.) que “quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, debe acomodarse a frecuentes cambios”. Sé perseverante en el aprendizaje. Es tu mejor inversión. Verás que cuanto más sabes, más necesitas saber para servir mejor a tus enfermos. Encontrarás resistencia en tu búsqueda de la excelencia y en tu subida a la montaña del conocimiento, cuya cumbre nunca se alcanza. Unos pocos te admirarán y seguirán tu senda; para el resto serás un molesto diletante al que intentarán silenciar y marginar para que no cunda tu ejemplo. Cuando esto ocurra, acuérdate de lo que un día dijo Jonathan Swift (1667-1745): “cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por el signo de que todos los tontos se unen contra él”. Si tienes alma de genio, no te arrugues ni te dejes arrastrar por estados de opinión. Ya sabes lo que dijo Gustave Le Bon (1841-1931): “un país gobernado por la opinión no lo está por la competencia”. Si no estás de acuerdo con la mayoría, no te ocultes; reinvindica tu derecho a manifestarte avalado por el conocimiento. Mantén una distancia prudente entre el conocimiento y la propaganda. No permitas que el marketing pueda más que la razón o los datos científicos. Tampoco te cierres a la novedad inconformista. Las razones de la mayoría no siempre se ajustan a la verdad de las cosas. “Vale más tener envidiosos que inspirar piedad”, decía Erasmo de Rotterdam (1467-1536). Nunca olvides que “el mundo sólo erige altares a las víctimas que ha sacrificado”, como decía Édouard de Laboulaye (1811-1883); pero no vayas de mártir por la vida.
Que no te asusten ni incomoden aquellos pacientes que hacen gala de sus conocimientos médicos. Comparte y amplía sus aciertos y corrige sus lógicos desvaríos. Cuanto más cultos y objetivos sean tus enfermos, más fácil será el diálogo y mejor la capacidad de comprensión mutua. Respeta a los que no te entienden. Nuestra labor lleva implícito el educar. Si no somos capaces de transmitir cultura médica, estamos fracasando en nuestros objetivos sanitarios. Culturizar es dar libertad. Decía Miguel de Unamuno (1864-1936) que “sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe…la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”.
Habrá ocasiones en las que te sentirás decepcionado y traicionado. Puede que aquellos por los que más has hecho (pacientes, familiares, colegas, socios) sean los primeros en apuñalarte. La traición y la envidia son hijas bastardas de la naturaleza humana. Los que menos te imaginas están a la espera de tu caída para pasar por encima de tus restos. No esperes compasión en la adversidad. Hay pájaros que sólo viven para hundir sus picos en la carroña. En cualquier circunstancia, como decía Demófilo (1844-1935), “haz lo que consideres honesto, sin esperar ningún elogio; acuérdate de que el vulgo es un mal juez de las buenas acciones”. Muchas veces tendrás que convivir con perros incapaces de entender que hay huesos para todos; te ladrarán y gruñirán para arrebatarte la comida. Márcales el territorio y mantenles a distancia para que cuando su empacho ególatra les haga reventar no te alcance la onda de flatulencia pútrida.
Respeta a la autoridad. La armonía social se fundamenta en el respeto. Un buen ciudadano anónimo es una garantía social. Estate siempre en contacto con la realidad. La enfermedad está en el mundo. Para vencer al enemigo tienes que conocerlo. El mejor laboratorio es la calle. El mejor microscopio es el diálogo; pero ni la calle ni el diálogo pueden sustituir al laboratorio y al microscopio cuando toca documentar diagnósticos.
Lleva siempre bien alta la bandera de la honradez en lo público y en lo privado. Henri Lacordaire (1802-1861) decía que “el hombre honrado es el que mide su derecho por su deber”. Respeta las leyes, pero no te autolimites a los marcos legales, porque –como decía Séneca (4 a.C.-65)- “lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”.
Tu paz interior asienta en la limpieza de tu espíritu y en la estabilidad de tu familia. Nunca descuides la armonía de tu hogar. Recuerda lo que decía Confucio: “una casa será fuerte e indestructible si está sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente”. A la calle llevamos lo que cocemos en nuestra cocina, lo que gestamos en nuestra cama y lo que dejamos en nuestro cuarto de baño. No te dejes seducir por cantos de sirena. El mérito de Ulises no fue tanto el resistir la atracción fatídica de las ninfas atado al mástil de su barco, como la moralidad y la fe inquebrantable de su esposa Penélope, que nunca dejó de tejer la esperanza de un futuro compartido con el héroe de la Odisea de Homero. Entre los muchos rebaños que tengas que apacentar en tu vida personal y profesional, puede que no todas sean ovejas. Y si te equivocas -que lo harás, como nos ocurre a todos- no te instales en el error. Decía Théodore de Banville (1823-1891) que “los que no hacen nada nunca yerran”; y es bien conocido el dicho de Cicerón (106-43 a.C.): “humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error”. Según John Churton Collins (1848-1908), “la mitad de nuestras equivocaciones en la vida nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos”.
Sé que nada de lo escrito te es ajeno. Hay personas a las que no les gusta recibir consejos (unos son sordos, otros son ciegos, algunos ambas cosas). En esta ocasión, se trata de reflexiones en alto, para una persona como tú, que es sensible al eco de los genios que nos han transmitido su sabiduría. Es bueno reconocer que gran parte de lo que somos y sabemos se lo debemos a quienes nos precedieron. La rueda de la historia no para de dar vueltas; la sabiduría de los tiempos es intemporal y nunca pasa de moda. La pena es que no hagamos caso a quienes nos aportan su experiencia, a quienes nos advierten que las vivencias de nuestro presente y, probablemente, las de nuestro futuro, ya fueron experimentadas por otros en otro tiempo, en cualquier tiempo, porque el hombre sigue golpeándose en la misma piedra desde que dejó de andar a gatas, cada uno estrellándose a su manera. Yo sólo quería compartir contigo esas pequeñas reflexiones que sacuden nuestra conciencia cuando nos ataca la crisis de la sensatez (o de la edad), cuando en la soledad de nuestros pensamientos dejamos de mirar hacia fuera, nos alejamos del escenario de las apariencias, y echamos una mirada al interior. En realidad, yo sólo quería decirte que, aunque como especie tengamos los mismos genes, los mismos derechos como seres humanos, incluso la misma profesión, no todos somos iguales. La diferencia está en ti mismo. La diferencia está en la forma de sembrar salud donde hay enfermedad.